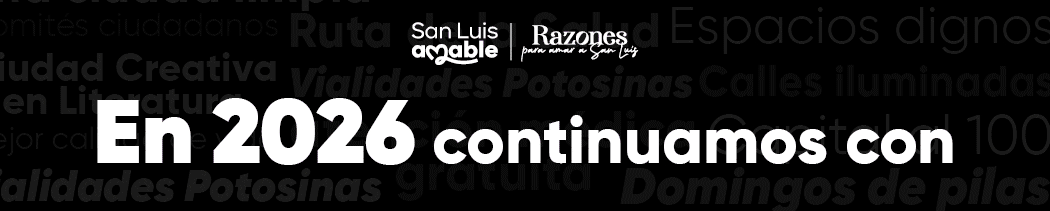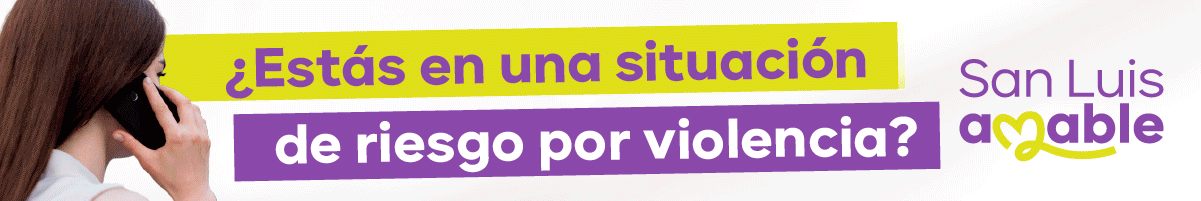A lo largo de la historia de la humanidad, el contacto entre grupos humanos ha sido una constante que conlleva intercambios y transformaciones. Se denomina aculturación al proceso de cambio que ocurre cuando dos o más grupos humanos entran en contacto, lo que puede derivar en la adopción, adaptación o rechazo de elementos culturales ajenos. Esta dinámica genera transformaciones que, poco a poco, se van internalizando en la identidad de los pueblos.
Una frase atribuida a Heráclito de Éfeso dice: “Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque ya no es la misma persona ni el mismo río”. Sin embargo, aunque el cambio es constante, hay algo que hace que sigamos siendo nosotros: la identidad, una construcción mediante la cual las personas y los grupos sociales se definen a sí mismos y se distinguen de los demás. Implica una coherencia interna a lo largo del tiempo; es decir, una continuidad del yo, el ser en cierto grado idéntico a uno mismo, lo que se mantiene constante en el quién fui, quién soy y quién seré.
La identidad se manifiesta a través de tradiciones, vocabulario, símbolos, tecnología, arte, ceremonias y otras prácticas. Ejemplos de estos son el Día de Muertos, peinados y moda, o las creencias y la gastronomía de cada pueblo, resultado de su historia, intercambios e interacciones con el ambiente.
Los intercambios culturales, propiciados por el desarrollo de los medios de transporte, las telecomunicaciones y los procesos del mercado, son un fenómeno cada vez más cercano y extendido. Por lo tanto, es necesario preguntarnos: ¿Por qué la mercantilización de manifestaciones culturales y luchas sociales beneficia a los mercados mientras daña las identidades? El análisis de los casos que se han presentado en todo el mundo parece indicar que esto se debe a que el capitalismo global tiende a transformar las expresiones sociales en mercancías despojadas de su significado, para el consumo de masas.
Una de las formas en que se manifiesta esta problemática es la apropiación cultural, que implica la toma descontextualizada de elementos culturales e identitarios de grupos subordinados por parte de grupos dominantes, con fines comerciales y estéticos. Un ejemplo es la gastronomía palestina, que combina en su cocina su historia y las adaptaciones que tuvieron que hacer a su modo de vida al verse continuamente forzados a dejar sus hogares y sobrevivir con los recursos que tenían a su alcance. No obstante, jóvenes israelíes mencionan que el hummus, el falafel y el shawarma son sus comidas típicas favoritas, cuando en realidad son platillos árabes presentados como propios en restaurantes de comida israelí, al tiempo que su gobierno restringe o prohíbe a los palestinos incluso la recolección o el acceso a ingredientes clave como el zaatar y el akoub, tratando de borrar su identidad y facilitar o validar la ocupación.
Si bien actualmente existen una gran cantidad de ejemplos de apropiación cultural, como el robo de diseños textiles, la práctica del yoga como mero ejercicio físico, o películas sobre problemáticas mexicanas hechas sin siquiera conocer el país, otra de las formas en que los intereses del capital afectan es la mercantilización de las luchas sociales, cuya identidad se construye a partir de elementos simbólicos como colores o lemas, narrativas y valores como la sostenibilidad, la inclusión, la justicia o la equidad; historias, prácticas y objetivos que caracterizan y diferencian a cada causa o movimiento.
Cuando los intereses del mercado se aprovechan de estas luchas, pueden afectarlas gravemente, pues generan una banalización en la que se privan de su contexto y se omiten del discurso a los causantes de la problemática. Ejemplos de esto se observan en la forma en que se instrumentalizan los movimientos ecologistas, feministas, en pro de la diversidad de género o antirracistas, desde para vender agua embotellada, camisetas o rastrillos, hasta para justificar guerras de ocupación. Se simplifican para convertirlas en productos de marketing, reduciéndolas a modas pasajeras o tendencias superficiales, despojadas de su significado, para que dejen intactas las estructuras de poder y las causas de las problemáticas.
Tanto la apropiación cultural como la mercantilización de movimientos sociales contribuyen a que el capitalismo global lucre al afectar identidades, facilitando procesos neocoloniales en los que, al minimizar el significado de lo que toma, promueve la homogenización de la cultura para ampliar mercados. En este proceso, también promueve que se adopte su identidad, basada en la justificación de la explotación de recursos, individuos y comunidades para maximizar la acumulación de ganancias en manos de particulares.
Conforme se van imponiendo estas ideologías, se incrementa en las comunidades el rechazo a las propias raíces y, al ya no ser defendidas, es aún más fácil apropiarse de lo que generará ganancias y borrar lo que no. En este proceso, también se refuerzan estereotipos que implican una simplificación o generalización de grupos de acuerdo con discursos que justifican y perpetúan desigualdades. Asimismo, las comunidades disminuyen el control sobre su propia representación, llegando a adoptar las que les venden sobre sí mismas, como el ya “tradicional” y turístico desfile del Día de Muertos en la CDMX, que inició en 2015 con una película de James Bond.
Si los intercambios entre culturas y tradiciones no son algo que se quiera o pueda impedir, entonces habrá que preguntarnos, por ejemplo: ¿Qué se necesita para que este proceso no sea fuente de injusticias ni de pérdida de la diversidad? ¿Cómo pueden las comunidades ser quienes decidan la forma en que se lleva a cabo y asegurarse de que se les respetará y traerá beneficios? ¿Qué queda en nuestra responsabilidad individual y cuál es la importancia de la organización para la defensa y conservación de nuestras tradiciones e intereses?