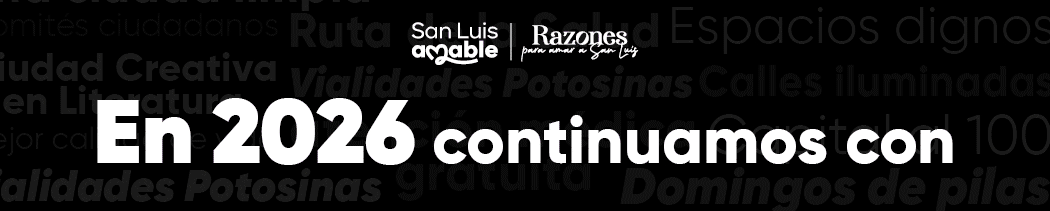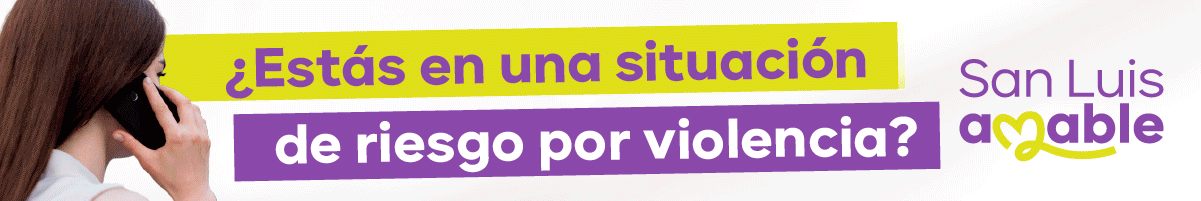El cine surge como un avance tecnológico, siendo parte de la modernidad de su época, y se desarrolla ágilmente siguiendo los parámetros que rigen su momento histórico. Su funcionalidad científica rápidamente queda atrás para dirigirse al mundo del espectáculo, convirtiéndose en una seducción más en el universo de los pasatiempos y las distracciones. Su gran éxito y la retribución económica lo colocaron como un producto meramente de entretenimiento, el cual pronto se desarrollaría dentro del modelo de producción industrial.
Aunque este modelo cinematográfico se instaló hasta nuestros días de manera apabulladora, no ha sido el único. De una manera más cautelosa, desde sus inicios también aparecieron otras formas de concebirlo y pensarlo. Así es como, desde los primeros años del siglo XX, surgen ejemplos audiovisuales que se relacionan con otros campos, entre ellos el del arte, siendo en la mitad del mismo siglo cuando se concreta una alternativa al cine visto únicamente como una industria para el entretenimiento.
Por supuesto, Latinoamérica comenzó sus inicios años más tarde con grupos y creadores audiovisuales independientes que propusieron un lenguaje en el que convergían temas como el lenguaje, la sexualidad, la religión, el nacimiento, la muerte y la política, entre otros. El ejemplo más mencionado y analizado es el llamado Nuevo Cine Latinoamericano, el cual gozó de diversas etapas, comenzando con un enfoque hacia los sectores populares, lo que permitió que la elaboración del discurso político del filme estuviera impregnada por la vivencia de los explotados. Para los realizadores de este cine, esto se vincula al interés de esta nueva cinematografía por transformar al cine en una herramienta revolucionaria, afirmando al espectador como un agente de transformación histórica e identificándolo así con las demandas sociales de los obreros.
Por su parte, en México también surgió una importante ola de cineastas que aprovecharon los formatos cinematográficos más pequeños y las ventajas que estos traían. Personajes como Antonio Reynoso y Rafael Corkidi inauguraron la época de los años sesenta con su obra El despojo (1960), con guion de Juan Rulfo y realizada con una cámara de 16 mm, en la que se ejemplificó lo que podía ser un cine realista, hasta cierto punto documental, y no folclórico, tratando de evitar los clichés, con el principal objetivo de ofrecer un contenido artístico, en el que la imagen hablaba por sí misma, llevándola a niveles poéticos y oníricos, que, junto con la música, tuvieron una gran importancia expresiva.
Otro ejemplo importante de México es la película En el balcón vacío (1961) de Jomi García Ascot. Este filme se reivindica como una producción independiente y de autor, postulando la idea del cine como creación artística y no meramente como entretenimiento. Es un manifiesto de una nueva etapa en la cinematografía mexicana, que apela a la política del autor y a la conciencia de la representación del cine desde una postura independiente de la industria establecida.
No podemos olvidar el trabajo generado por Rubén Gámez, primero con su obra Magueyes (1962) y luego con La fórmula secreta (1965). Esta última, ganadora del I Concurso de Cine Experimental en México, contó con la participación de Rulfo a través de un poema narrado en la película por Jaime Sabines. En su trabajo, Gámez utiliza los sueños y los deseos, creando metáforas visuales de miedos, anhelos y tristezas de los campesinos, quienes viven diariamente en contacto directo con la muerte y el trabajo que los deshumaniza, convirtiéndolos en bultos y máquinas. La fórmula secreta realiza una experimentación entre el documento y la poesía visual, en función de una retórica cinematográfica de fuerte contenido social. El mundo creado por Gámez se aleja de los límites de la pantalla, representando el curso de una sociedad que refleja elementos y actitudes características del mexicano, como el consumismo de sustancias como la Coca-Cola y las ideologías religiosas.
Con esto, surgió en México una corriente de producción de cine contracultural, que decidió alejarse de la producción industrial para encontrar en los formatos caseros una opción de cine autogestivo. En los festivales, se presentaban películas que no pasaban por la censura y encontraban una libertad creativa que no habrían obtenido en otros soportes. Muchas de ellas, de carácter experimental, representaron una aportación interesante al escenario cultural de la época.
Estos trabajos quedan como antecedentes de lo que se gestaría a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta en relación con el cine independiente en México: una serie de esfuerzos aislados, limitados y prácticamente desvinculados entre sí, que, a pesar de todo, ofrecieron resultados profundamente satisfactorios. El innegable valor de una buena parte de las películas realizadas al margen de la industria y sin el apoyo oficial es precisamente su intento por demostrar que existían otros medios y formas para hacer un cine más digno y menos engañoso; un cine que planteara problemas más próximos e importantes.
Algunos años más tarde, el formato Súper 8 en México apareció como una manifestación de ruptura, con el movimiento estudiantil de 1968 alcanzando su punto culminante como síntoma de la distancia que las clases medias urbanas habían tomado con el sistema político mexicano. El crítico y escritor Jorge Ayala Blanco decía sobre el Concurso de Cine Experimental de 8 milímetros realizado aquel año que “era alucinante ver cómo casi 30 cineastas se hubieran propuesto filmar la misma película. Y es cierto, porque el 68 había quedado en el imaginario como una especie de llaga colectiva que todos debían reivindicar. La convocatoria del concurso era simple: hay que hablar de este país, y en ese momento, este país era Tlatelolco”.
Estos son solo algunos ejemplos de las diversas expresiones cinematográficas en México que comenzaron a utilizar dispositivos cinematográficos, ideológicos y tecnológicos que se han venido desarrollando a lo largo de la otra historia del cine en México, realizada por artistas, cineastas, poetas y escritores que procuraron mostrar otras ideas a las que se venían mostrando en el cine mexicano. Abogaron por un cine que desatara lecturas y visiones abiertas, múltiples y libres, incluso concibiendo esta expresión artística como un acto singular que aporta y resignifica la praxis social, la celebración del individuo y la cotidianidad. En este caso, técnicas que comienzan siendo ópticas y que acaban involucrando el cuerpo entero, el entorno social, la cultura, la memoria, la poesía y el arte en todas sus expresiones.