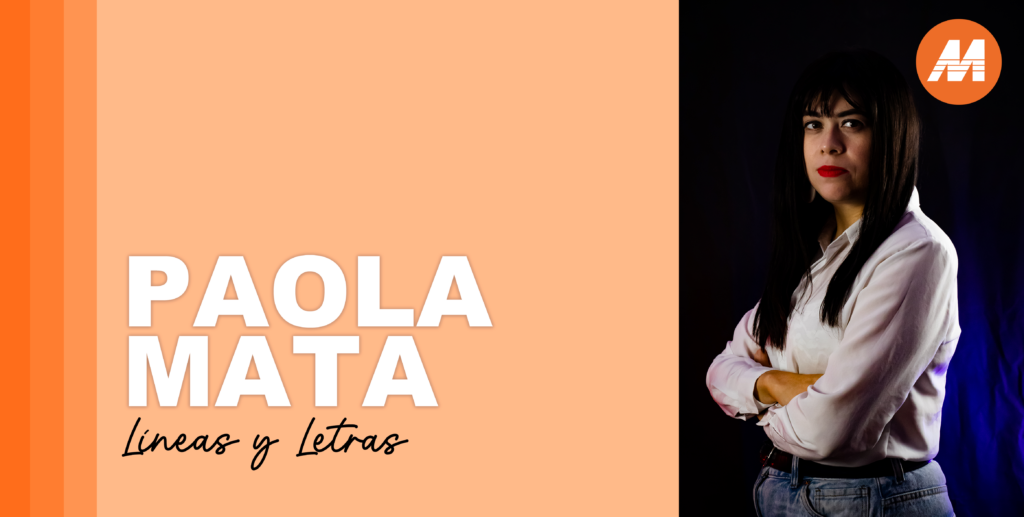Hay un tipo de mujer que la literatura y la sociedad ha intentado siempre controlar: la que no obedece. La que piensa, decide, contradice y desea. La que no espera permiso. Isabel Allende no solo ha retratado a ese tipo de mujer; ha hecho de ella el corazón de su obra. Y en hacerlo, ha desafiado una sensibilidad cultural que, aún hoy, teme a las mujeres de carácter fuerte.
Desde Clara del Valle en La casa de los espíritus, que habla con los muertos, pero calla cuando le conviene, hasta Inés Suárez en Inés del alma mía, que empuña la espada y toma decisiones en un mundo gobernado por hombres, Allende ha construido un linaje literario de mujeres que rompen esquemas. Y lo ha hecho sin pedir disculpas.
Lo interesante y quizá incómodo es que estos personajes no siempre son simpáticos. De hecho, muchas veces resultan intimidantes. Y eso es precisamente lo que las hace fascinantes: Allende no busca que las amemos, sino que las entendamos. Nos obliga a enfrentarnos con una verdad que incomoda: las mujeres fuertes aún generan rechazo. No solo en la ficción, también en la vida real.
¿Quién no ha oído que una mujer asertiva es “mandona”? ¿Que una mujer ambiciosa es “fría”? ¿Que una mujer sexualmente libre es “peligrosa”? La narrativa de Allende pone el dedo en esa llaga. Porque sus personajes no piden permiso para existir, y eso, para muchos, sigue siendo inaceptable.
Allende escribe desde el feminismo, sí, pero no desde el eslogan. Escribe desde la contradicción. Sus mujeres lloran, se equivocan, se vengan, aman con brutal intensidad. Son vulnerables sin ser víctimas. Son fuertes sin ser perfectas. Y eso, en una tradición que ha preferido a las mujeres decorativas o sacrificadas, es revolucionario.
Claro que no todos aplauden. Hay quienes acusan a Allende de melodramática, de repetir arquetipos o de idealizar lo femenino. Pero incluso esas críticas confirman lo esencial: sus mujeres incomodan. Porque se salen del molde. Porque toman la palabra. Porque no esperan ser salvadas.