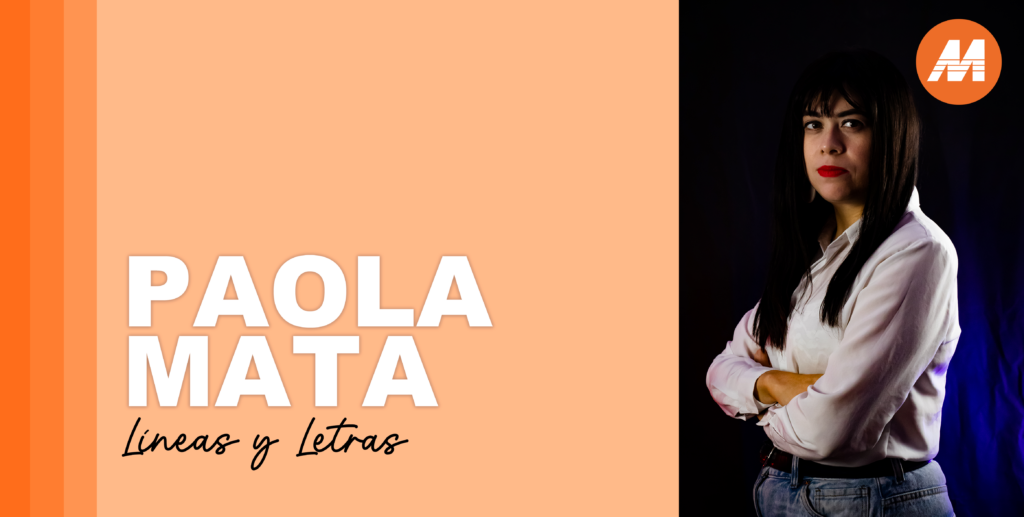El 2 de octubre no es una fecha cualquiera. Es una herida abierta en la historia de México, un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se siente intocable y cuando la juventud se atreve a cuestionarlo. Recordar la masacre de Tlatelolco de 1968 no es un ejercicio del pasado; es un acto de resistencia presente, de memoria viva y necesaria.
¿Por qué insistimos, año con año, en repetir que “no se olvida”? Porque olvidar sería traicionar. Porque cuando se borra la historia, se repiten sus tragedias. La memoria histórica no es un lujo académico, es una herramienta política y social para entender quiénes somos y por qué seguimos luchando. En un país donde la impunidad ha sido norma, recordar es también exigir justicia.
Los movimientos estudiantiles han sido, históricamente, el corazón crítico de México. Desde las protestas de 1968 hasta las más recientes manifestaciones por Ayotzinapa, los estudiantes han sido la voz que incomoda, que denuncia, que exige. No tienen miedo de soñar con un país distinto, más justo, más democrático. Por eso incomodan. Por eso, tantas veces, se les reprime.
Pero el movimiento del 68 marcó un antes y un después. Pese a la censura, pese al silencio oficial, la juventud de entonces sembró una semilla que sigue germinando. Cada marcha, cada cartel, cada grito de “¡Justicia!” en las calles es parte de esa misma lucha por la dignidad y la libertad.
Hoy, más que nunca, necesitamos recordar. En tiempos donde la verdad puede ser manipulada, donde el poder busca controlar la narrativa, nuestra mejor defensa es la memoria. Una memoria colectiva, crítica y activa. Porque el 2 de octubre no solo es una fecha. Es una advertencia. Es una promesa. Es la historia que aún estamos escribiendo.