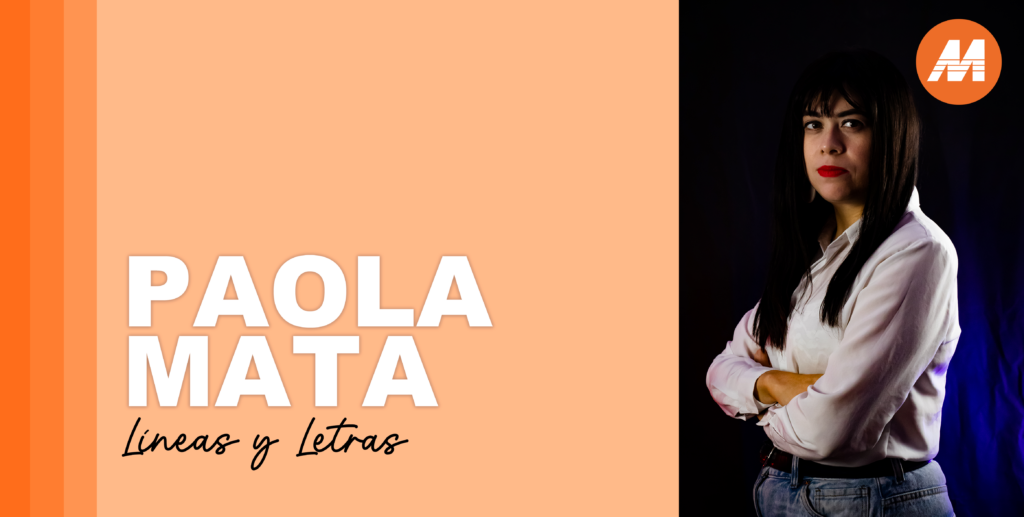El legado de Francisco de Quevedo se vuelve más necesario que nunca. Leerlo hoy es enfrentarse a una pluma que no pedía permiso para decir verdades, que golpeaba con elegancia, y que usaba la sátira como una espada contra la hipocresía de su época.
Quevedo fue un hombre de contrastes: un genio literario y un enemigo feroz de sus rivales, un moralista severo que también se deleitaba en la descripción del vicio, un pensador profundo atrapado en los conflictos políticos de su tiempo. Y, sin embargo, en esa complejidad reside su grandeza.
Muchos lo conocen por sus sonetos cargados de belleza, ingenio y profundidad filosófica, pero Quevedo fue mucho más que un poeta. Fue ensayista, narrador, crítico social, y uno de los mayores representantes del conceptismo, ese estilo agudo y condensado que esconde profundidad en pocas palabras. Su escritura es un ejercicio de inteligencia, de juego verbal y de puntería moral.
En sus textos, la corrupción política, la miseria humana, la decadencia del Imperio español y la falsa nobleza son desnudadas sin piedad. En una época donde decir lo que se pensaba podía costar la libertad y a veces la vida, Quevedo no se calló. Por eso fue encarcelado, perseguido y odiado por muchos… pero también por eso sigue siendo leído siglos después.
Quevedo no fue un santo ni pretendía serlo. Fue cruel en sus ataques, mordaz hasta lo insoportable, y muchas veces injusto. Pero fue, sobre todo, un hombre lúcido, que entendía el poder de la palabra como arma de combate.
Hoy más que nunca necesitamos a los Quevedos: voces incómodas que no teman señalar la podredumbre detrás de la fachada, que se atrevan a defender la verdad por encima del aplauso fácil. Su estilo podrá parecer áspero, su visión del mundo pesimista, pero hay en sus textos una valentía que atraviesa el tiempo.