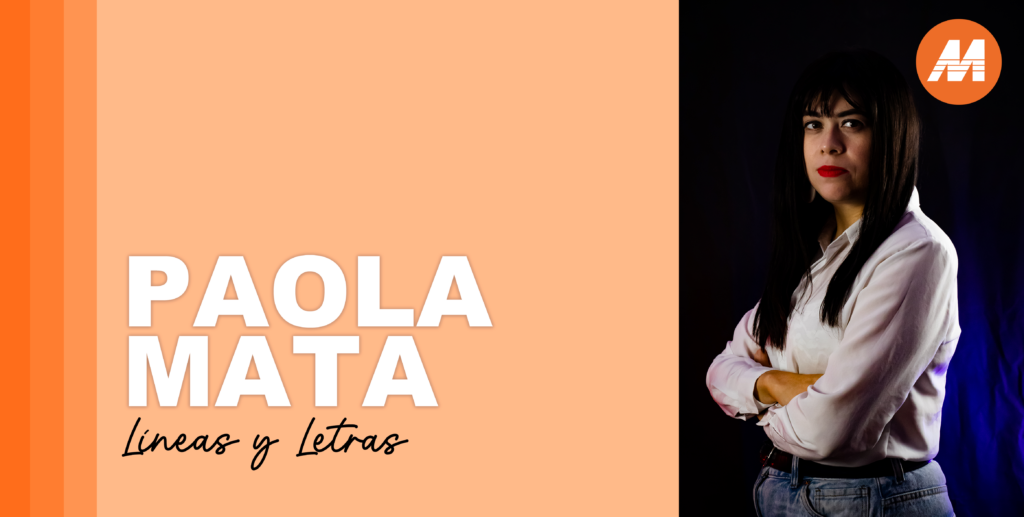No se lee a Cortázar impunemente. Uno entra por curiosidad a sus cuentos “Casa tomada”, “La autopista del sur”, “La noche boca arriba”y sale de ahí cambiado, con una parte del mundo levemente desencajada. Después llega Rayuela, y lo que parecía un juego se convierte en una grieta: ya no puedes leer igual, ya no puedes pensar igual.
Julio Cortázar no fue solo un gran escritor: fue un revolucionario del lenguaje y del pensamiento. Supo poner en crisis la forma de narrar, pero también la forma de estar en el mundo. Hizo de la literatura un territorio de libertad radical, donde lo lúdico y lo existencial conviven como en una danza que no obedece a ningún compás. Leerlo es aceptar el caos, es entender que el orden a veces es solo una costumbre aburrida.
Pero Cortázar no se quedó en el gesto estético. Supo también comprometerse con las luchas sociales de su tiempo. Apoyó abiertamente a la Revolución Cubana, denunció las dictaduras latinoamericanas y prestó su voz y su prestigio a causas que muchos intelectuales preferían mirar de lejos. Para algunos, eso lo vuelve incómodo. Para otros, admirable. En cualquier caso, valiente.
Culturalmente, es un faro. Su mezcla de jazz, surrealismo, cronopios y política construyó un universo propio que hoy sigue inspirando a escritores, músicos, artistas y lectores que buscan algo más que historias bien contadas. Cortázar es experiencia, es experimentación, es riesgo.
Y en lo personal porque leer a Cortázar siempre es personal, hay algo profundamente íntimo en su manera de mirar lo cotidiano. Es capaz de encontrar lo fantástico en un bostezo, en una escalera, en el lento desplazamiento de un reloj. Nos enseñó a desconfiar de lo evidente y a prestar atención a los pequeños absurdos que hacen del mundo algo menos gris.
Hoy, que tantas veces se premia lo previsible, lo fácil, lo que no molesta ni incomoda, volver a Cortázar es un acto de rebeldía. Leerlo, releerlo, discutirlo. No para idealizarlo, sino para entender por qué sigue siendo tan necesario.