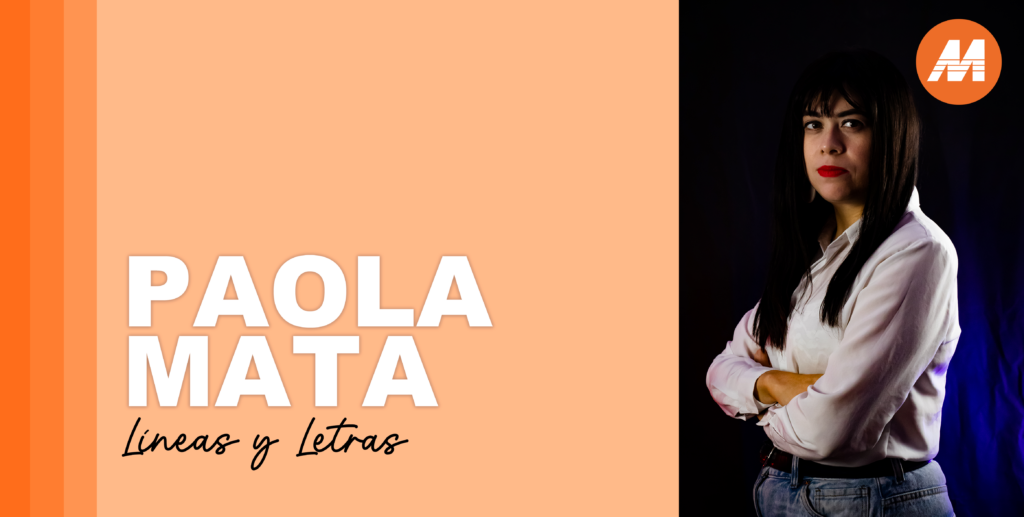Hablar de Jorge Luis Borges no es solo hablar de literatura. Es hablar del lenguaje como laberinto, de la filosofía como juego, y de la eternidad contenida en unas cuantas líneas. Borges no fue un autor más del siglo XX; fue y sigue siendo un faro literario que ilumina a lectores que no temen perderse en los espejos de la razón y el tiempo.
La narrativa tiende a lo inmediato y lo digerible, leer a Borges es un acto de resistencia. Sus cuentos no se consumen: se contemplan. Obras como El Aleph, Funes el memorioso o La biblioteca de Babel obligan a quien las lee a detenerse, repensar lo leído, volver atrás, y, en muchas ocasiones, aceptar que no todo puede comprenderse por completo. Porque Borges no escribía para decir, sino para sugerir.
No por nada se le ha llamado “el escritor de los escritores”. Pese a nunca haber ganado el Nobel, su influencia ha sido profunda y transversal: desde Italo Calvino hasta Umberto Eco, pasando por autores latinoamericanos como Bioy Casares o Bolaño. Borges elevó la literatura fantástica a un nivel intelectual sin precedentes, incorporando referencias a la cábala, la metafísica, la teología y la lógica, con un dominio absoluto de la forma.
Algunos lo critican por su aparente frialdad emocional o por su distancia con los movimientos sociales de su tiempo. Pero Borges no fue indiferente, sino distinto. Su mirada estaba dirigida al vértigo del pensamiento más que a la agitación de la calle. Eso también es una forma válida de compromiso: el de quien apuesta por el conocimiento como forma de liberación.
Leer a Borges hoy es un ejercicio más necesario que nunca. En una época de ruido, su literatura exige silencio. En un mundo de certezas falsas, nos enseña a dudar con elegancia. En tiempos de dogmas, Borges invita a la ironía, a la relatividad, a pensar el infinito… sin salir del texto.
No todos los autores trascienden su época. Borges sí. Y eso, quizá, sea lo más cercano a la eternidad que puede alcanzar un escritor.